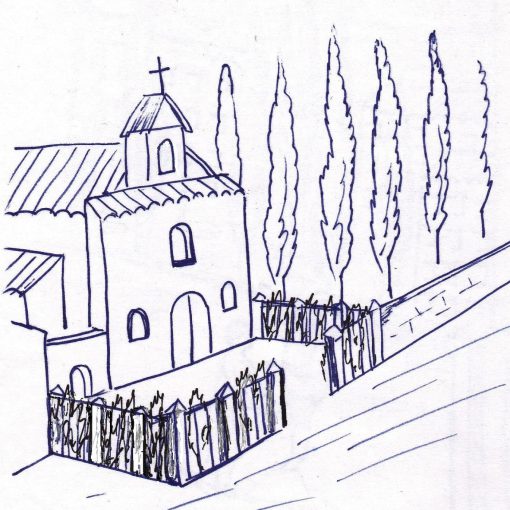Corría el año cincuenta y cuatro. Mi padre se quedó parado al finalizar las obras del Puente Nuevo. Por aquel entonces en Córdoba, la gente humilde pasaba mucha gazuza. Mi madre la pobre, al regresar cada día de coser en las casas de señoritos del centro, nos preparaba el almuerzo. Un sopicaldo de ajo sin más talabantes que un pelado hueso de jamón, donde remojábamos unos cuscurros de pan duro. ¡Ya verás tú, para cinco de familia!. Como dice el refrán: “No hay buena olla con agua sola”. Así que los chavalotes del barrio nos agarrábamos a lo que cayera con tal de arrimar algo para la casa. Según la época, íbamos al campo a por algarrobas, bellotas, níscalos, espárragos,… e incluso a por tagardinas al cementerio de San Rafael. Sí sí, adentro del cementerio, donde se criaban los cardillos silvestres en el terrizo que rodeaba las tumbas. Yo con quince años solía juntarme con otros mayores. Mi viri era el cojo de San Eloy; la plazilla que hay por la parte de atrás del cine Andalucía. Vivía en la casa de paso que da a la calle Isabel II. Él había cumplido ya los veinte y gastaba un bigotillo negro muy fino. Con una pierna más corta que otra andaba a cojitrancás, pero subido en las ramas de las higueras o de los almezos era más ágil que la mona Chita de las películas de Tarzán.
Del primer día que fuimos a por tagardinas no me quiero ni acordar. ¡Madre mía, qué miedo!. ¡Se me pone todavía carne de gallina!. Resulta que acechábamos a que el encargado del cementerio saliera, cerrando la cancela del jardincillo que daba a la carretera de Madrid. Rondábamos por la puerta de la taberna de Chaleco a la altura del Matadero Municipal. Era una tarde de mediados de octubre. Después de los ligeros aspersorios de las lluvias de septiembre, en nuestra Córdoba emergía una segunda primavera; a diferencia que en esta, las calles blancas y soleadas muy concurridas de gente, pasaban pronto a una paz otoñal. La vaporosa oscuridad iba inundando el tenue reflejo del rojizo crepúsculo.

Cuando el menda se las piró cruzando el puentecito de San Rafael- ese que dice la copla que se había llevaíto a Julio Romero de Torres para no volver-, mi socio me hizo una seña y traspusimos hasta la puerta trasera del cementerio. Primero echamos una ojeada por los agujeros del viejo postigo y asomamos la cabeza por el claro que había hasta el dintel. Junto a las marmóreas tumbas, adornadas con aterciopeladas flores, titilaban las lucecitas de unos velorios. Apoyada sobre una pared de nichos descansaba una destartalada tapa de ataud. Olía a hierba húmeda. Un ligero frescor afluía hasta mi sudorosa frente. El silencio se esparcía por igual tanto entre los ornamentados sepulcros, como por las raquíticas crucecitas de madera clavadas en el montículo de la fosa común. En eso la amarilla hizo justicia.
Después de asegurarnos que no quedaba dentro bicho viviente, el cojo descubrió de entre los matojos unos pedruscos que tenía escondidos y los amontonamos junto a la parilla. Allí no había mucha altura. Subidos en las piedras nos aupamos, apoyando los pies en los recovecos de la desollada pared, hasta alcanzar con las manos el extremo. Esto que voy a contar no se lo deseo a nadie. ¡Mira!, cuando pongo una mano sobre el borde de la pared y después la otra, oigo un charrasqueo de dentro del cementerio. Al momento siento que una pequeña, fría y huesuda mano se posa encima de una de las mías; luego otra sobre la segunda. Miro al cojo que le había sucedido lo mismo. Él me mira a mí aterrado y con los ojos desorbitados. Sin pensarlo dos veces nos soltamos a plomo, desgarrándonos la ropa con los afilados risquetes de la fachada y dando un culetazo al caer al suelo. Al levantarme, sin ni siquiera pararme a mirar para atrás, puse pies en polvorosa. Corriendo cuanto pude, cogí calle arriba por Alfonso XII y no paré hasta llegar a la taberna de Chicuelas, frente a la placita de San Bartolomé. Recuerdo que al pasar por Puerta Nueva arremetí contra un grupo de señoras, que con sus velos negros salían de rezar El Rosario del Convento de los Carmelitas.

Llegué carleando. Nada más cruzar la puerta del bar, dije presuroso: – ¡Manolo!, ¡Manolo!. ¡ Un vaso de agua!,¡ Por favor!, ¡Un vaso de agua!.
El tabernero, un campiñés muy calmoso y guasón, al acercarme el vaso me espetó: – ¡Níño!, ¿qué te pasa?, paece que vienes de descargar un carro con la piconá. Después de empinarme el vaso de un tirón, le dije: – ¿Que qué me pasa?; ¡Que cuando íbamos a saltar al cementerio a coger un cenacho de tagardinas, dos muertos nos han puesto las manos sobre las nuestras al subir por la parilla!. ¡Por poco casco del susto!. Yo lo siento por el cojo de San Eloy, que era el que venía conmigo. En esto que oigo que dicen desde la esquina del fondo del mostrador: – ¡Te quiés poahí ya!. ¡Era el cojo apurando de un segundo trinque su medio de vino!

Córdoba, noviembre de 2007. Nicolás Puerto Barrios.